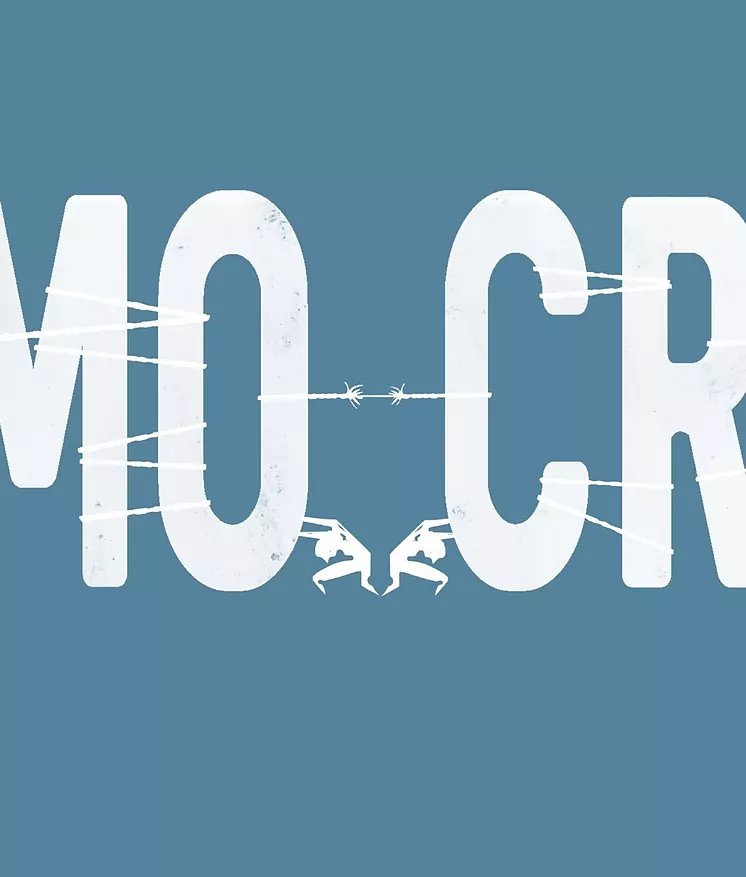Los gobernantes se han convertido en la nueva aristocracia y rigen los Estados de espaldas a los votantes. Unido al auge de los populismos, a derecha e izquierda, agrava la vulnerabilidad de la democracia
NotMid 11/01/2023
OPINIÓN
JUAN ANTONIO GARRIDO ARDILA
La tesis de fondo común a los múltiples ensayos sobre el estado de las democracias aparecidos en el último decenio bien podría compendiarse con aquella hermosa metáfora labrada por Ramiro de Maeztu en 1931: son «una encina medio sofocada por la hiedra». La encina de Maeztu era España, transida de las dolencias sufridas durante la Restauración, malherida y malparada de aquellos experimentos liberales vapuleados por sus enemigos. Hoy por hoy, las diagnosis mejor fundadas en torno a la salud de las democracias occidentales las pintan, prescindiendo de florituras poéticas, asfixiadas por una hiedra. Tal como declaran los títulos de dos aclamados estudios publicados en 2018: las democracias «mueren», conforme al docto parecer de Daniel Ziblatt y Steven Levitsky, y «se acaban», según David Runciman.
La Historia, empero, desdice a esos ilustres politólogos. Una vez consolidadas, las democracias occidentales podrán sufrir achaques varios y quedar postradas un tiempo, pero su recia complexión les permite recuperarse. Al tiempo que las ciencias médicas aprendían a tratar enfermedades, las ciencias sociales también estudiaban la anatomía de las democracias para tratarles sus dolencias. Trump no pasó de ser un catarro que se curó con una sola dosis del orden constitucional estadounidense (las elecciones de 2020). En España el pseudorreferéndum secesionista de 2017 no resistió la primera tanda de antibióticos prescrita por nuestra Constitución. Con todo, debieran preocupar las secuelas que deja esa suerte de achaques: en los EEUU, la radicalización política; en España, la perpetuación del segregacionismo lingüístico en alguna comunidad autónoma; y en las Cortes, el ignominioso mercadeo de votos secesionistas por prerrogativas. La degradación de la calidad democrática se ha convertido en la minusvalía de nuestras sociedades. Los achaques a veces acaban con algunas, como Venezuela. A otras les atrofian algún órgano y las dejan lisiadas.
Las claves de esos padecimientos se han venido estudiando desde hace medio siglo, y sorprende sobremanera la impericia de muchos Estados para ponerles remedio. El pasado mes de febrero, por ejemplo, Oxford University Press publicó el ensayo Disorder. Hard Times in the 21st Century, en el que Helen Thompson incidía en la fragilidad de las democracias. Si bien denuncia la «configuración de la geografía política y económica» de hoy, Thompson subtitula su ensayo con la expresión dickensiana «tiempos difíciles». Y, aunque Occidente haya sucumbido al desorden, en realidad las dificultades siempre han asediado a las civilizaciones. Las crisis políticas no son la excepción, sino la norma: la Historia la conforma una sucesión de crisis. Ya en 1883 -45 años antes de legalizarse el voto de las mujeres en Gran Bretaña y 67 antes de la Ley de Derecho al Voto de EEUU-, Ibsen denunciaba en Un enemigo del pueblo la vulnerabilidad de la democracia a la demagogia y a los abusos de las clases dirigentes. Esa obra nos enseña el daño que el egoísmo puede infligir a las sociedades democráticas incluso antes de que éstas se consolidasen. Por boca de su protagonista, Ibsen declara lo que después declararía Ortega: «La mayoría nunca tiene la razón», sobre todo cuando se deja embaucar por malos políticos. A algo similar llamó Samuel Huntington en 1975 los «excesos de democracia»: a la subversión de ésta por las élites políticas para beneficio de ellas.
Al cabo de las crisis desde Dickens, Ibsen y Huntington, el panorama actual exige centrar la acción política en tres flancos señalados por Thompson: economía, geopolítica e ideología. De la trascendencia de la economía estamos todos al cabo. La presente crisis energética debiera recordarnos que la política internacional ha gravitado sobre la cuestión del crudo desde que, hace más de un siglo, éste comenzase a sustituir al carbón relegando a Europa a la zaga de los EEUU. En los años 60, la oposición de J. F. Kennedy al oleoducto soviético Druzhba certificó el valor político del petróleo hasta el punto de propiciar la creación de la OPEP, que con su embargo en 1973 coartó el crecimiento económico de Occidente. Aún a principios del siglo XXI, George W. Bush consideraba la cuestión energética una prioridad política. En las últimas semanas, los desencuentros entre los gobiernos alemán y francés a cuenta de la energía ilustran la trascendencia de este asunto y ponen de manifiesto la torpeza política de Europa. Aun así, a medio siglo desde la debacle de 1973, a muchas democracias liberales parece preocuparles poco su política energética y cómo ésta debe dictar sus asuntos exteriores.
El cambio climático ha acentuado la trascendencia de la cuestión energética. No sólo deben nuestros gobernantes adoptar una posición geopolítica clara, sino también establecer, a la mayor urgencia, un plan efectivo para el desarrollo de energías renovables. El último Informe sobre la brecha de emisiones (2022) de la ONU incide en «la rápida trasformación de las sociedades» y advierte que, según van las cosas, no parece que para 2030 vaya a lograrse el objetivo de limitar el calentamiento global a 2,5 grados. Hace nueve años incidía David Wallace-Wells, en The Uninhabitable Earth, que cada grado de calentamiento cuesta a EEUU un 1% de su PIB y que la diferencia entre 1,5 y dos grados de calentamiento se cifra en 20 billones de dólares para la economía mundial. Al ritmo actual, en 2100 la temperatura se habrá incrementado cuatro grados. A corto y medio plazo, nos enfrentamos a la verdadera muerte del bienestar de nuestras sociedades. Y, hasta la fecha, ni se cumplen los protocolos para frenar el cambio climático ni los gobiernos parecen hacer lo suficiente para atajarlo. Nuestros políticos y nuestras sociedades están a otra cosa. En España, una vez que nos han explicado y nos han legislado que «sí es sí» y que «no es no», ahora andan determinando la naturaleza legal de la condición transgénero. En las últimas semanas, la opinión pública británica se debatía sobre cómo deben cortarse el pelo los colegiales de raza negra. Nuestras democracias priorizan las mayores banalidades.
Sobre las ideologías escribe Thompson que «en las democracias occidentales, los políticos han de obedecer la verdadera voluntad del pueblo y abstenerse de incurrir en excesos aristocráticos». Como en tiempos de Huntington y de Ibsen, esos excesos debilitan las democracias violentando su razón de ser. Los gobernantes se han convertido en la nueva aristocracia y rigen los Estados de espaldas a los votantes. El auge del populismo de derechas en Occidente, por ejemplo, responde al excesivo empecinamiento de muchos gobiernos por querer crear sociedades multiculturales, aunque estas resulten intolerables para un sector mayoritario del electorado. De otra parte, el populismo de izquierdas se ha demostrado incapacitado para garantizar el bienestar de la mayoría y ha acabado enroscado en sus hueras políticas identitarias.
La obvia solución al desorden denunciado por Thompson ya la entonó uno de los portavoces del movimiento protesta Occupy Wall Street: en The Democracy Project (2013), David Graeber reclama una «profunda transformación moral» para vigorizar las democracias. El problema mayor reside, subraya Graeber, en la escasez de «gente inteligente y creativa que pueda ofrecer soluciones». Las dolencias de las democracias no son pocas, y muchas resultan de los excesos aristocráticos de una parte de la clase política. En España, a un año de las próximas elecciones generales, los votantes debemos exigir programas de gobierno «inteligentes y creativos». La economía, la geopolítica y la política energética deben centrar los principales esfuerzos del futuro gobierno. Especialmente, en España urge recobrar la cordura en materia ideológica y superar la confrontación en cuestiones identitarias que debieran considerarse de tercer orden.
Juan Antonio Garrido Ardila es miembro numerario de la Royal Historical Society y catedrático del Consejo General de la University of Edinburgh.